|
Julio I. González Montañés © |
|
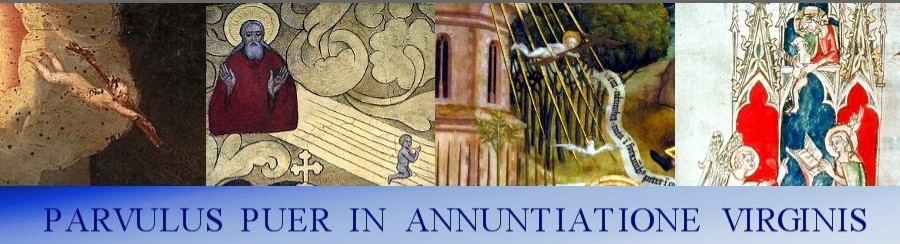 |
|
|
|
|
|
Origen y difusión
Aunque desde finales del XIX abundan los trabajos en los que se hace referencia al motivo del Niño, fue Adelheid Heimann la primera en sugerir un origen, que para ella habría que buscar en Francia, en concreto en las Biblias Moralizadas. Éstas suelen incluir, como correspondencia tipológica del episodio en el que el Faraón hace vestir a José con ricas vestiduras (Gen. 41, 42), una escena en la que Dios Padre entrega a la Virgen un niño nimbado al que "viste" con la carne de María. Una imagen similar, aunque con la presencia de un ángel entregando el niño desnudo a la Virgen, o bien ésta sosteniéndolo en su seno, se utiliza como tipo moralizado de la cocción del pan del sacrificio (Lev. 2, 4). Al respecto, es interesante notar que San Antonio de Padua describe la Encarnación en términos de quien hace un vestido, y que la representación de María tejiendo o hilando en la Anunciación hace alusión a la "tunica inconsutilis" que aparece frecuentemente en los relatos de la Pasión como una obra de María para su hijo. Las referencias a la Encarnación como el hecho de ponerse una prenda son frecuentes en el N-Town y en otros ciclos de teatro medieval, lo mismo que en la tradición popular. Se establece también así una asociación con Eva (María es la nueva Eva que borra el pecado de su antecesora), ya que la actividad del hilado fue la inmediata ocupación de Eva después de la caída. Sin embargo, como señala Robb, estas escenas de las Biblias Moralizadas no son en realidad Anunciaciones. En ellas no se pretende representar el episodio de la Salutación angélica -las Biblias Moralizadas incluyen Anunciaciones en las que no aparece el motivo del Niño, sino el hecho mismo de la Encarnación, y en este sentido conviene recordar que el texto de las Biblias Moralizadas ha sido puesto en relación con las Postillae del dominico Hugo de Saint-Cher, uno de los teólogos medievales que sostenían que la carne de Cristo había sido formada en el cielo entrando luego milagrosamente en el cuerpo de María. Por otra parte, en las escenas aludidas no aparecen nunca los rayos del luz procedentes del Padre ni el sentido de descenso -emisus caelitus- que acompañan al Niño en los ejemplos plenamente desarrollados. Estas razones, unidas al hecho de que en Francia la Anunciación con Niño aparece tardíamente, llevan a Robb a rechazar la hipótesis de Heimann y, aun admitiendo la posibilidad de una cierta influencia tipológica, a negar que las Biblias Moralizadas hayan sido la fuente iconográfica para las Anunciaciones con Niño posteriores. Para Robb, la iconografía sería de origen italiano, concretamente florentino, apareciendo por primera vez, hacia 1310-20, en el Lignum vitae de Pacino di Buonaguida (cat. Nº 1), una obra claramente inspirada en el texto del mismo título de San Buenaventura, texto que permitiría explicar la presencia de dos Niños en la Anunciación del árbol -uno sobre el cuello de María y otro descendiendo del Padre-, un hecho que no se repetirá en los ejemplos posteriores. El texto es el siguiente: "... y al punto, por obra de aquella virtud, fue formado el cuerpo, creada el alma, y entrambos unidos a la Divinidad en la persona del Hijo quedando así hecho Dios y hombre, salva la propiedad de las dos naturalezas". A partir de la obra de Pacino, Robb plantea un cuadro de cerradamente difusionista. En primera instancia el motivo se difundiría por Italia apareciendo luego en Bohemia y más tarde en la Península Ibérica, Flandes, Francia, Inglaterra, etc. Para él la iconografía es una creación individual, basada en un texto concreto y todos los demás casos serían fruto de la difusión, siempre en ambientes de clara influencia italiana. Tan sólo en el caso inglés, admite, aunque con reservas, la posibilidad de una invención independiente derivada de la puesta en escena teatral, aunque teniendo en cuenta que la referencia a la presencia del Niño en la Anunciación aparece en una fecha avanzada (1468) y solamente en uno de los muchos textos conservados, descarte al teatro como vehículo de difusión y popularización del motivo. El trabajo de Robb se convirtió pronto en un clásico sobre el tema, y los que con posterioridad se ocuparon del asunto, o bien aceptaron prácticamente sin reservas su cuadro de difusión y sus hipótesis sobre el posible origen del motivo, o desconocían su trabajo y no se ocuparon del problema del origen. Tan sólo Dubreuil ha planteado objeciones a la tesis de Robb, señalando el carácter incompleto de los primeros ejemplos italianos (el medallón del Lignum vitae de Pacino y la Anunciación del altar de Arezzo de Pietro Lorenzetti, catálogo números 1 y 2), en ninguno de los cuales aparece la cruz que suele portar el Niño en ejemplos posteriores. El primer caso en el que aparece la cruz habría que buscarlo en Bohemia (Antifonario del convento de Vorau, ca. 1360, cat. Nº 40), una década antes que en Italia. Tanto Robb como Dubreuil, más allá de sus discrepancias a la hora de establecer el primer ejemplo de la iconografía, plantean un proceso de creación ex nihilo, sin considerar la existencia de toda una serie de precedentes en los que se intenta hacer visible la relación existente entre la Anunciación, la Encarnación y la finalidad redentora de ésta, una asociación que había sido establecida sólidamente por la teología desde los primeros tiempos del cristianismo, aunque no alcanzara expresión plástica en una imagen concreta. Las Anunciaciones con el árbol del Paraíso, o las que incluyen la Fuente de la Vida o a Eva con la serpiente tienen en común la misma intención de engarzar la Anunciación en el contexto de la Historia de la Salvación. Es también frecuente, para destacar la finalidad redentora de la Encarnación, asociar en una misma obra la Anunciación con la Crucifixión, y no faltan, desde el siglo X, ejemplos de Anunciaciones en las que aparece el motivo del Niño, si bien no aparece nunca descendiendo del cielo y es en realidad del Niño Jesús, no el Logos. Especialmente interesantes como precedentes de la iconografía que nos ocupa son dos casos hispanos, inadvertidos para los que con anterioridad de ocuparon del tema: la Biblia de San Isidoro de León (960) y el Beato de Fernando I (1047). En ambos códices se incluyen, en los árboles genealógicos que preceden a la obra, sendas Anunciaciones compuestas por un medallón con María y el niño en el regazo y, fuera de éste, al ángel anunciador. En el caso del Beato el Niño lleva en su mano una cruz patada de tipo asturiano con un largo astil, evidente alusión a la misión redentora. Hay también algunas Anunciaciones en las que se sustituye el cetro o bastón que suele llevar el ángel por una Cruz que hace ademán de entregar a María. Hay ejemplos muy antiguos de esta transformación en el arte copto (medallón de oro de la Alte Nationalgalerie de Berlín, siglos VI-VII), apareciendo en occidente en la época carolingia y otoniana (Codex Egberti) En el románico son relativamente abundantes las Anunciaciones en las que el ángel lleva una Cruz: Puerta Miègeville de St. Sernin de Toulouse, portada de Leyre, capiteles de Jaca, Alet, Passa y Chauvigny, relieve de la iglesia de Santa Mª del Palacio (Logroño), Colegiata de Toro y capiteles de San Juan de Ortega, San Juan de la Peña, San Juan de Duero y claustro de San Pedro el Viejo (Huesca) (véase Foto 2); y existen también casos en la miniatura (Primera Biblia de Sancho el Fuerte. Biblioteca Municipal de Amiens. 1197 ca., y Biblia de Fernando I en León). En algunos de estos casos el ángel porta una cruz procesional que repropduce los modelos de marfil y orfebrería de las cruces de la época, de manera que quizá haya que verla más como una insignia o atributo litúrgico que como una alusión a la Pasión, en otros más tardíos creo que es evidente la intención de resaltar la finalidad salvadora de la Encarnación (cf. la Anunciación de Diego de la Cruz en el Tríptico de la Adoración de los Magos de la Catedral de Burgos).
A la luz de los precedentes mencionados, la iconografía de la Anunciación con Niño aparece como el fruto de una lenta evolución, de una serie de tanteos sucesivos que cristalizarán a mediados del siglo XIV en una imagen en la que se hace claramente explícita la secuencia Anunciación-Encarnación-Redención, resaltando el carácter trinitario de la Encarnación y prefigurando, por medio de la cruz, los episodios de la Pasión. Las ideas que informan la nueva iconografía no son nuevas en la teología occidental, pero en la época bajomedieval pasan al primer plano y aparecen insistentemente en la teología franciscana que hace especial hincapié en la Encarnación como obra de la Trinidad y manifiesta una tendencia constante a ver prefigurada la Pasión en todos los episodios de la vida de Cristo. Ya Robb había señalado la influencia de un texto de San Buenaventura en la Anunciación de Pacino di Buonaguida pero resulta imposible hacer extensivo su influjo al resto de las Anunciaciones en las que no vuelven a aparecer los dos Niños con los que Pacino pretende hacer visibles la naturaleza humana y la divina de Cristo.
Hay sin embargo una obra, las Meditationes vitae Christi, verdadero compendio de la Pietas franciscana, que ejerció una notable influencia en la configuración del sentimiento religioso popular bajomedieval y en el campo de la creación artística, en cuya descripción de la Salutación angélica aparecen con vívidas imágenes todos los componentes que habitualmente están presentes en las Anunciaciones con Niño:
Creo que es importante destacar el papel que el texto ha debido de jugar en la creación de la imagen que nos ocupa, su difusión y la influencia que ejerció en artistas e iconógrafos autorizan a pensarlo así. No pretendo, sin embargo, que sea éste la única fuente de la iconografía. Las ideas que recoge el autor de las Meditationes no son completamente nuevas y en buena parte pueden haber sido inspiradas por el arte, por ello conviene no olvidar la influencia que, desde el campo de la imagen, pudieron ejercer algunos prototipos como los anteriormente señalados, sin descartar una posible influencia bizantina. En mi Tesina de Licenciatura afirmaba que los casos en los que el Niño aparece por transparencia en el pecho-vientre de María (mosaico desaparecido de la Chalkoprateia de Constantinopla, iconos de Ustiuj y del Sinaí) podrían haber influido en las Anunciaciones occidentales en las que el Cristo-Niño se representa de ese modo (cf. el Leccionario de Regensburg (ca. 1267-1276) y la Biblia del Museo de Budapest de hacia 1330), pero que la iconografía de la Anunciación con el Niño en descenso, emissus caelitus, era una creación occidental, fruto de una serie de tanteos y basada en prototipos occidentales de Anunciaciones con Cruz y Anunciaciones con Cristo-Niño sentado en el regazo de María. Sin embargo, existen en el ámbito bizantino algunos casos del siglo XIII y principios del XIV (Vrondamas, Goritsa, Agoriani, Fragkoulianika...) en los cuales en lo alto de la escena aparece un cielo semicircular en el que está la figura de Dios Padre, y de él desciende una banda o columna luminosa vertical que comunica cielo y tierra, el extremo inferior de la cual se convierte en una aureola en la que se encuentra el Cristo-Niño encarnado, nimbado y desnudo. Se trata de un grupo de frescos con características iconográficas similares, todos muy deteriorados y procedentes de pequeñas iglesias rurales, la mayoría de ellas de la región de Laconia y especialmente de la península de Mani (cf. FICHAS). Todas ellas fueron pintadas en una época en la que la zona estuvo en poder de los cruzados (principado de Acaya) y pudieron haber servido de inspiración para las Anunciaciones occidentales con el Niño en descenso. De lo contrario habría que pensar en un fenómeno de convergencia: la necesidad de expresar plásticamente conceptos teológicos similares llevó a los artistas orientales y occidentales a soluciones análogas. Ello permite suponer, al menos como hipótesis de trabajo, la existencia de varios focos de creación independiente en occidente sin tener que recurrir necesariamente al difusionismo para explicar la presencia del motivo. Difusión
El motivo del Niño no suele aparecer, salvo excepciones, en obras de primera línea, sino en trabajos de carácter retardario, burgués o incluso claramente popular, y será precisamente en estos ambientes en los que la imagen perdurará, a pesar de las condenas, hasta bien entrado el siglo XVIII. Es en el ámbito privado de los libros de horas, de los altares portátiles y de las imágenes de devoción donde el motivo alcanza su pleno desarrollo. Es fundamentalmente un motivo pictórico (la condena de San Antonino se refiere concretamente a los pictores), aunque puede encontrársele prácticamente en todos los campos de la actividad artística, desde la eboraria hasta la vidriera, pasando por el grabado, la metalistería, la escultura, y la tapicería o el bordado. Es lógico pensar que la vía principal de propagación del motivo haya sido la circulación de manuscritos. La miniatura es, efectivamente, uno de los ámbitos en los que aparecen mayor número de casos y especialmente adecuado por la movilidad de las piezas para servir de vehículo de difusión. Un testimonio evidente del funcionamiento del mecanismo lo tenemos en Bohemia, donde el motivo aparece en primer lugar en la miniatura tras el viaje a Italia del emperador Carlos IV de Luxemburgo en 1356, o en Estiria, donde la iconografía llegó también desde Italia hacia 1340. Otro posible medio de difusión pudieron haber sido los retablillos de alabastro ingleses, piezas viajeras como atestigua su dispersión por todo el continente, en los que el motivo fue utilizado con frecuencia. No hay que olvidar tampoco el papel de los libros de modelos y de los grabados ni, en última instancia, de los desplazamientos de artistas en busca de trabajo. El caso valenciano es un buen ejemplo de esta vía de difusión ya que la iconografía la introduce en Valencia el Maestro de Bonifacio Ferrer cuya procedencia italiana es más que probable. Tampoco puede descartarse completamente el papel del teatro como vía de transmisión del motivo. Aunque el tema no es demasiado frecuente en los Misterios, existe una referencia concreta de la aparición del Niño en escena descendiendo desde lo alto. La referencia aparece en una de las piezas del Ludus Coventriae (Salutation and Conception) bajo la forma de una rúbrica con indicaciones para la representación en la que se especifica:
La rúbrica es un añadido interpolado en 1468 y parece estar basada en el relato de las Meditationes vitae Christi, probablemente en la versión inglesa de Nicolas Love (The Mirrour of the Blessed Lyf of Jesu Christi, ca. 1410]. Sin duda la ejecución de las indicaciones de la rúbrica haría necesaria la utilización de muñecos que descenderían con un sistema de cables y poleas desde las bóvedas de la iglesia lo que podría explicar la rigidez de muchos de los Niños, especialmente en las Anunciaciones de los retablos de alabastro ingleses. Se ha señalado también la posibilidad de que los rayos de luz en los que el Niño desciende "nadando" en la mayoría de las Anunciaciones en las que aparece el motivo fuesen la representación pictórica de los cables que se utilizaban para hacer descender los muñecos, y lo mismo podría decirse de los casos en los que el Niño y la Paloma aparecen rodeados por aureolas circulares, probablemente inspiradas en los discos de madera pintados que se hacían descender en las representaciones teatrales. Otros elementos de posible origen teatral son las fístulas y cadenas por las que desciende el Niño en algunos casos, o los óculos en las bóvedas por los que asoma. Lo que no está claro, a falta de otras referencias, es si en este caso el arte se inspira en el teatro o a la inversa. En concreto para el motivo del Niño, la rúbrica en la que aparece descrito es contemporánea de las obras inglesas en las que aparece la iconografía, todas ellas datadas en la segunda mitad del siglo XV y la mayoría hacia 1500. |
Biblia Moralizada, Encarnación (1220-30)
Árbol de la Vida (Lignum Vitae) (1310-15)
Beato de Fernando I o de San Isidoro de León (1047)
Biblia del Museo de Budapest (1330 ca.)
Panel de alabastro de la Encarnación y el Parlamento celestial (1500 ca.)
Vidriera de la Iglesia de San Leonardo de Tamsweg (Salzburgo, 1435 ca.)
Anunciación del Wilhelm-Hack-Museum de Ludwigshafen (1370-80)
|
|
© Julio I.
González Montañés 2008-2013. Se permite el uso no lucrativo de los
materiales de esta Web citando su autor y procedencia. |
|






